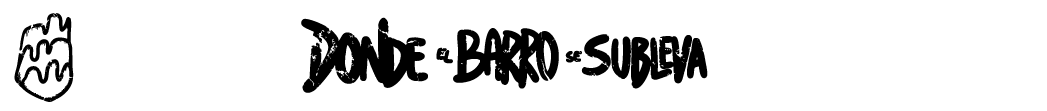La espuma
Estoy en “La Espuma” casi todos los días. Laburando, atendiendo, ordenando, aprendiendo, preguntando. A veces, también, aguantando. Jorge, el dueño del negocio, me enseñó todo lo que sé del rubro, aunque él nunca usaría esa palabra. Rubro le suena a trámite. Él dice “esto”, “el trabajo”, “el laburo nuestro”. Me comentó, mientras me alcanzaba un veneno para caracoles: “Estos bichos, cuando sienten que se viene el peligro, se meten para adentro con todo”. Yo me reí, pero me quedó grabado. No solo por los caracoles. Por él, por mí y por “La Espuma”. Porque acá también hay algo que se viene metiendo para adentro. No se ve al principio, pero está: el cansancio, la memoria, el orgullo, la rutina, la sensación de que este trabajo, así como está, no tiene reemplazo ni continuación. Jorge es un nostálgico. Pero tiene QR, acepta Mercado Pago, escucha radio AM, aunque no entiende casi nada de esos programas actuales donde la gente habla y habla, ponen dos minutos de canciones y vuelven a hablar de temas totalmente intrascendentes, algo que Jorge no termina de entender. Sabe adaptarse, pero hay cosas que no se enseñan en ninguna app: saber cuándo alguien viene por costumbre o por necesidad, saber cuánto puede pagar sin pedirlo, saber cuándo callarse y cuándo preguntar. Ese saber, que mezcla calle con experiencia y con ojo, es un saber que parece irse con quien lo lleva. Oficios como el de Jorge, que combinan saber práctico, presencia física y memoria del barrio, están desapareciendo sin que se los nombre. No mueren como empleos, se borran como formas de vida. Y se borran de a poco. No hay aviso, ni cartel de “últimos días”. Solo vas viendo cómo el negocio se vuelve más difícil, más solitario, más prescindible para algunos. El tipo de cliente también cambia. Están los de siempre, los que solo quieren que los atienda Jorge, aunque esté yo parado al lado, con el producto en la mano. Me miran y preguntan: “¿Está Jorge? Porque él ya sabe lo que yo llevo”. Y me lo banco. Porque sé que eso no es mala onda, es confianza acumulada. Aunque pienso que si un día Jorge se va a vivir a la costa, yo voy a seguir acá alcanzando shampús y escuchando: “¿Pero Jorge, no está?”. No señora, Jorge no está, pero prometo que aprendí a leer etiquetas. Después está el cliente TikTok. El que viene a buscar productos milagrosos que vio en un video, o al que su tía le dijo que mezcle detergente con vinagre, bicarbonato o marcas importadas que acá no se consiguen. Y hay que explicarle que eso no es una receta, que puede hacer espuma, pero no magia. A veces se va convencido; otras veces frustrado o te graba para pasarlo a un grupo de wasap. Y está el otro, el desorientado total. El que no sabe qué usa, ni qué trajo la última vez, ni qué quiere llevar. “¿Tenés eso blanco que uso para los pisos?”, me dicen. Blanco hay muchas cosas. Pisos también. A veces le acertamos, otras nos toca improvisar. Siempre hay que preguntar con paciencia. Jorge dice que atender también es hacer memoria por otros. Y en medio de todo eso, el cuerpo. Las bolsas de cinco kilos, los estantes altos, las piernas que duelen. El calor. El frío. La radio que grita. La gente que grita. Las etiquetas que se despegan porque los precios suben antes que el fibrón se seque. Y uno sigue ahí, como si nada, como si esto fuera para siempre. Pero no lo es. Porque el cuerpo avisa. A veces levanto unas cajas y siento un tirón raro, como si el cuerpo me recordara qué es poner el cuerpo de verdad. Pero sigo. A veces estoy dolorido, pero estoy bien. No me quejo. Jorge, en cambio, está jubilado. Cobra la mínima y labura igual, como si eso fuera un plan de vida. Él dice que la jubilación es “para descansar la firma”, pero que el cuerpo hay que seguir usándolo. “Si paro de laburar, me muero”, me dijo mientras bajaba bidones. “Ya al segundo día no sabría qué hacer”, agregó riéndose. Mejor el dolor de cintura que el del sillón. Después se agarra la espalda, se acomoda la campera y sigue como si nada. Veo cómo Jorge se agota. Cómo se queja y después se ríe. Cómo dice que esto ya pasó en 2001, pero que antes la gente se cuidaba más entre sí. A veces se sienta en una pila de bolsas y se queda callado. Y en ese silencio también hay historia. No todo se dice. No todo se vende. Tal vez los oficios no desaparecen de golpe, sino que se van apagando en los cuerpos que los sostienen. Y con ellos, se apaga también una forma de estar en el mundo. A mí este trabajo me enseñó más que muchos cursos. Me enseñó a leer la cara de la gente, a saber cuánto vale un “gracias”, a entender que el barrio no es sólo un lugar, sino una red que se teje en estos espacios donde se conversa, se pregunta, se fía. Donde uno puede ser alguien con nombre, no un usuario más. No quiero cerrar este ensayo con una frase linda como había pensado. Me da bronca pensar que cuando este tipo de lugares desaparezcan nadie lo registre. Me da miedo que un día no esté más “La Espuma” y la gente diga: “¿Te acordás del local de limpieza?”, pero no tenga ni una foto. Que Jorge sea solo un tipo más que vendía trapos. Y que su manera de hacer, que no es perfecta pero es real, quede en el aire como olor a lavandina. Fuerte al principio, invisible después. Capaz por eso escribo esto. Para dejar una marca. Aunque sea chiquita. Como esas manchas de cloro que arruinan la remera, pero te hacen acordar dónde estuviste. Cada historia que nombramos fortalece la red de ese barrio donde seguimos siendo alguien.Autores:
Autores