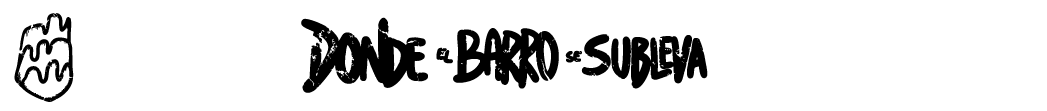Nos viene a sepultar
Según el diccionario de la Real Academia Española, barro y lodo no son lo mismo. A la mezcla de tierra y agua, la define como barro; al lodo, lo conceptualiza como la combinación que se forma en el suelo cuando llueve.
Acá, en el conurbano, cuando llueve lo que se forma es barro, porque así lo conocí y lo conocemos. Nunca escuché decir en mi infancia: “No pises el lodo”. Si por acaso lo oyéramos, seguramente la hubiera mirado con cara extraña y habría llegado a pensar que esa persona no es de este país y si mi ingenio me lo dispusiera, probablemente invitaría a recorrer el barrio. Se hubiese llevado una gran sorpresa al ver cómo juegan los pibes y las pibas en algún potrero y ver la felicidad en su máxima pureza, porque no hay nada más hermoso que jugar y ver jugar en el barro. Cuando más embarrado estamos, más felices somos. Esos son recuerdos de toda la vida, recordarías quién estaba, qué remera usaste, cuantas veces te resbalaste y cuánto tiempo tardaste en bañarte.
En este pequeño recorrido tendríamos que pasar por alguna casa y escucharíamos a una madre del conurbano: “¡Vayan a jugar al patio así forman anticuerpos!”. Mi mamá y mi abuela me lo decían. Nunca les pregunté si ellas sabían con certeza que se formaba algún tipo de inmunidad o solo era un saber popular para prevenir enfermedades. No me atreví a develar tal cosa, tampoco lo voy a hacer ahora. Lo que sí sé, es que, cuando veo a mis hijos sucios de tanto jugar, sonrió, sin importar que esas manchas quizás no salgan jamás, pero tengo la tranquilidad de que formaron anticuerpos.
Pasada la niñez, el barro no está ligado a la felicidad. El barro es tristeza, sinónimo de malos momentos, está emparentado con el dolor de quienes habitan lugares donde el asfalto no está. Recuerdo que, en las calles de tierra de mi barrio, pisadas por laburantes, gente con necesidad y voluntad de progresar, muchas veces tildados de vagos por venir de ese barro del conurbano, la cultura del trabajo quedó ligada de alguna manera a la injusticia. Mi tío Pablo contaba que tenía que caminar muchas cuadras para llegar a la parada del colectivo que lo llevaba a Puente Saavedra y de ahí tomar otro colectivo más para llegar al trabajo. Había veces que usaba bolsas en los pies, las botas para lluvia eran un lujo. A modo de reflexión decía que estaba acostumbrado, que mejor compraba buenos zapatos para el trabajo antes que las botas de lluvia. Además, relataba que cuando llegaba a la parada de la línea 203, se sacaba las bolsas, si se ensuciaba, se limpiaba con papel de diario y recién ahí se calzaba los zapatos. Luego, se bajaba las botamangas del pantalón. Con movimientos rápidos de las manos, planchaba esa parte, porque al trabajo tenía que ir presentable. A pesar de trabajar desde los ocho años, siempre cumplió con su obligación laboral, nunca se quedó.
Si llovía mucho, acá, en Adolfo Sordeaux (popularmente conocido como Kilómetro 30), la cosa se complicaba. Quienes vivían en terrenos altos no se inundaban, pero para quienes tenían su casa cercana al arroyo Basualdo, el dolor por las pérdidas materiales, o de algún objeto de un valor emocional, calaban hondo. Vaya si lo sabré, preguntaban al cielo, con impotencia, por qué eligieron ir a vivir ahí. Esos terrenos tenían un precio bajo por la geografía, era la única posibilidad de tener casa propia. Mi abuelo provenía de España y las pocas fotos de él se fueron con el agua, pero no solo esta crueldad dejaba marcas en las personas, también las dejaba en la pared, difíciles de sacar, pero ellos siempre reconstruyeron, nunca bajaron los brazos.
Mis padres, con estudios primarios terminados, sabían muy bien que teníamos que estudiar. Ellos se aseguraban de darnos la oportunidad que nunca tuvieron. Recuerdo que para ir al colegio teníamos que cruzar el arroyo por pasarelas, unos puentes colgantes -de medio metro de ancho y seis metros de largo- de madera y cemento mejorado. Si llovía fuerte, el agua movía este cruce de manera constante. Mi vieja tenía que decidir. Había veces que se cruzaba igual, con todo lo que implicaba cruzar en ese escenario. En otros casos, teníamos que caminar muchas cuadras con barro para llegar al otro lado.
El barro se endurece con el sol. Quizás, de esa forma natural, moldea los temperamentos y la fuerza de quienes viven o vivieron en el conurbano. Quizás es la fuerza que tenemos para continuar, como lo hacía el agua en ese arroyo, constante y con dirección firme, por más que duela, sabiendo que en otros lados la realidad no es de agua y tierra, sino de asfalto y bocacalles. Hay que seguir, en el conurbano siempre se siguió y se sigue.
El arroyo Basualdo hoy está entubado, la mayoría de las calles están asfaltadas y tenemos bocacalles. El otro día hablando con mi vecina sobre los regalos del Día de las Infancias, me dijo: “No sé qué comprarles, encima no tienen ni barro para jugar”.
Mi relación fue de alegrías, felicidad y aventuras; las tristezas, las tengo hoy al recordar eso que no entendía por mi corta edad. Mis primos vivían pegados al Basualdo, los miércoles o jueves sabíamos que íbamos a visitarlos, en esos momentos previos me imaginaba qué lugar iba a explorar. Llegábamos pasada las tres de la tarde, el patio de mi tía era humilde, una mesita baja de madera muy seca pulida por el sol y las lluvias, sillas y bancos del mismo tono, la merienda siempre era mate cocido con galletitas de la selva, pelearse quien se llevaba más confites, sana costumbre. Terminaba de merendar y con permiso previo saltaba de la silla a la vereda, me descalzaba y me metía en el arroyo. Este, era un caudal bajo de agua que iba por el centro, fácil de pasar, a los costados estaba el barro, sedimento de tierra, agua, pasto, palos, hojas y una cantidad de cosas más que las inundaciones arrastraban, los tesoros estaban en ese lugar. Bolitas, autitos, muñecas, soldaditos, alguna moneda actual a la época o antiguas, el descubrimiento de estos preciados objetos de valor incalculable era mi aventura. Me pasaba horas buscando, cuando me aburria pasaba de ese paleontólogo que quise ser al biólogo impensado, en bolsitas o frascos de mermelada, juntábamos renacuajos, nunca le di una utilidad, pero era muy entretenido. El grito de mi mama y el de mi tía era casi igual, en un mismo tono y al mismo tiempo, hora de salir, sucio hasta las rodillas éramos mirados con caras descalificantes, me lavaba en un balde me secaba y me calzaba sin perder de vista mi montoncito de riquezas.
¿Se perdieron cosas? Claro que sí, siempre se pierden. La desigualdad tiene asistencia perfecta en estos lugares, quizás hoy no por el barro, pero sí a la hora de cargar la SUBE para ir a trabajar o ir a la universidad, para poner un plato de comida en la mesa, de no llegar a darnos algún gusto terrenal como salir a comer o tener vacaciones. Tratar de ver en esta ecuación, si es posible comprar un libro para nuestra formación y lo difícil que es el acto rebelde de estudiar.
Tengo la suerte de seguir escuchando a mi madre, que me sigue contando historias, muchas de ellas de una crudeza profunda. Cada vez que termina de relatarme algo, sosteniendo un mate compartido, con la mirada lejos, muy lejos, en dirección a la mesa o sus manos, me dice: “No hay que quedarse hijo, siempre hay que seguir”.
Autores