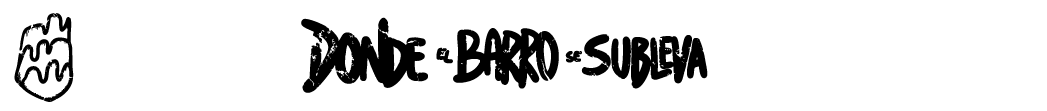El Barro que habita el aula
¿Y vos, qué vas a estudiar cuando termines el colegio? Si pienso en mi último año en la escuela secundaria, no tengo dudas, esa fue la pregunta que más veces escuché. Repetida e insistente en cada clase, en sobremesas familiares o en cualquier conversación con un adulto. Y aunque en ese entonces me angustiaba por no tener una respuesta clara, seis años después estudiando en la UNGS, pienso esa pregunta desde otro lado. Porque más allá de cual fuese la respuesta, hubo algo que siempre estuvo presente: la certeza de que acceder a la educación superior era una posibilidad cercana. Nunca me pregunté realmente si iba a poder estudiar o no, porque en mi realidad la universidad siempre estuvo al alcance de mi mano.
Pienso en mis papás, que no terminaron el secundario, pero igualmente -o quizás por eso mismo- me inculcaron que estudiar es abrir el futuro. Ellos, que en los años 80 tendrían que haber terminado el colegio, no pudieron hacerlo. Yo lo terminé en 2019, y en esos casi 40 años que nos separan, la universidad dejó de ser un sueño lejano para consolidarse como un símbolo de un futuro esperanzador. Tal vez esta historia parezca muy personal, pero sé que no es única. Este texto se haría muy largo si me pongo a detallar todas las personas que conozco, que actualmente estudian y trabajan con el impulso de una frase escuchada desde siempre en sus casas: "Estudia para que no termines como yo". Esas palabras, nacidas del cansancio y de cuerpos derrotados por años de trabajo físico y jornadas interminables, expresan el deseo para que la educación sea la fuente de una vida más digna para sus hijos.
Si vuelvo a los recuerdos de sexto año de secundaria, hay otra frase que se repitió en más de una ocasión: "Cuando vayan a la universidad van a ser un número más". Esa idea me hacía pensar en el sistema universitario como algo frío, casi mecánico, en el cual los docentes dictarían contenidos sin registrar nuestras miradas o nuestros nombres. Pero mi experiencia fue lo contrario, es un espacio que me recibió con humanidad. Encontré vínculos, espacios de diálogo, personas dispuestas a escucharme y acompañarme más allá del contenido de una materia. Y sobre todo, encontré la posibilidad de expresarme, decir quién soy, qué pienso, qué opino. Poco a poco, empecé a habitar este lugar como si fuese uno propio, en el cual también aprendí el significado de comunidad, ser parte de algo compartido donde la palabra y la presencia importan. Ya no veo a la universidad como un lugar al que vengo solo para obtener un título, es un lugar que elijo habitar con fuerza y defiendo con convicción, porque creo profundamente que todos merecen sentir lo que yo siento acá: pertenencia, dignidad, futuro.
Hay días que recorro el campus y siento que habito un espacio que para generaciones anteriores era un anhelo lejano, algo que se miraba desde afuera, como si fuera un lugar al que no se puede pertenecer. Ser primera generación universitaria es entrar a un mundo nuevo, con la sensación de estar abriendo una puerta que nunca se abrió. No vine sola. Vine con las historias que escuché desde chica, con las ganas de los que no pudieron, con las palabras que siempre surgían en alguna charla. "Vos vas a poder", me decían. Y es entonces, que me doy cuenta que la universidad no es solo el lugar donde estudio, es también donde se resignifican todos esos silencios que alguna vez nos rodearon. Es el territorio en el que el deseo de saber y crecer toma forma.
Al hablar sobre la universidad, no puedo evitar pensar también en quienes la habitan. Porque más allá de las aulas, los exámenes y las cursadas, es un espacio que se nutre de quienes caminan por sus pasillos día a día. Recuerdo que en mi imaginario, el prototipo de un estudiante universitario era alguien joven recién salido del secundario, que se inscribía casi por inercia, como si el paso de la escuela a la universidad fuera automático. Pero con el tiempo, fui descubriendo que esa idea era solo una parte muy chica, y que la realidad es mucho más amplia y diversa.
Curso constantemente con compañeros y compañeras cuyas trayectorias son tan distintas como admirables. Algunos que trabajan ocho horas o más y llegan a cursar agotados al turno noche, sosteniéndose con café y/o mate. Otros, con hijos y trabajos que apenas alcanzan, pero eligen ir a cursar, porque creen en la educación como una herramienta de transformación. Incluso hay colegas jubilados que deciden estudiar, porque quizás el deseo de aprender nunca cesa del todo, o porque sienten que todavía la universidad tiene algo para ofrecerles.
Es en esta mezcla de historias, realidades y edades, donde encuentro el sentido de la importancia de las universidades del conurbano. La presencia de ellas transforma territorios, la vida de quienes la habitan, sus familias y toda la comunidad. También acortan distancias geográficas y simbólicas, derriban prejuicios y construyen pertenencia. Estudiar en una universidad del conurbano es también una forma de resistencia, es demostrar que el saber y el conocimiento no entienden de periferias.
Llegar al sistema universitario como primera generación de mi familia es también asumir el desafío de transitar un camino sin mapas heredados. Es aprender a moverse entre códigos nuevos y construir pertenencia en un lugar que no siempre estuvo pensado para nosotros. Pero en ese proceso algo cambia, empezamos a confiar en nuestra voz y sentimos que nosotros también tenemos algo para aportar y construir. La universidad deja de ser un lugar ajeno y se convierte en un territorio conquistado, no por imposición, sino por presencia, deseo y convicción. Al final, más allá del título queda una certeza que no se borra: cuando alguien accede por primera vez no entra solo, viene con una historia detrás y abre una puerta para muchos más. Y eso, tal vez, sea lo más transformador de todo.
Autores