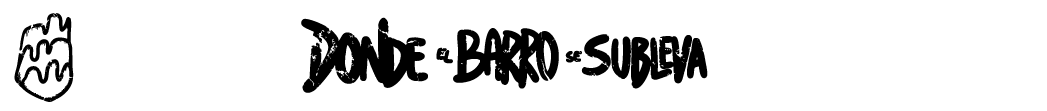Hogares que rompen
Trasnochar por tratar de dejar la casa al día y adelantar los textos de la universidad que tengo pendientes nunca es buena idea. Cuando el despertador sonó ni me inmuté. Creo que el cuerpo tiene un reloj biológico, porque después de veinte minutos de haber ignorado por completo la alarma salí disparada de la cama, como si ya supiera que estaba llegando tarde a todos mis destinos. Rápido me cambié, desayuné las frutas que quedaban en la heladera, preparé la mochila y arranqué. Sería imposible detallar el recorrido de mi día en estas páginas, pero después de trabajar y entrenar en algún hueco de tiempo que me queda entre las tres y las cuatro de la tarde, me preparé para ir a cursar. Es viernes, está fresco y cargo con el cansancio de la semana. Sabiendo que aún faltan varias horas para que mi día termine, aprovecho el estar cerca de la casa de mi abuela para prepararme algo caliente y seguir. La casa está impecable, como siempre, aunque mi abuela ya no la pueda limpiar. No hay un día que la señora que la ayuda, que la cuida, que trabaja, no pase a regar las plantas, prender un sahumerio y pasarle un trapo a los muebles. Es difícil definir este oficio, decir que Alejandra solo trabaja en la casa de mi abuela me resulta frívolo, aunque quizás mi necesidad de aclarar que, además, ayuda y cuida a mi abuela desvalorice en algún punto su trabajo ya que justamente en eso consiste. Cuando llegué estaba ella, recibiéndome con un abrazo casi tan cálido como el de mi abuela, sin tardar más de dos minutos en preparar el mate con un paquete de galletitas para charlar en el corto tiempo que tenía. Qué rápido se pasa el día, ya son casi las cinco de la tarde, agradezco el último mate y me voy a las corridas a esperar el 176 a Ruta 8. Ya con el colectivo lleno, cansada y con frío pienso en Alejandra. No trabaja solo ahí, trabaja en diferentes casas, con distintas familias, barrios, comodidades y pagos. La casa de mi abuela es chica y le queda cerca, a siete cuadras, ella va en su bicicleta roja que Ricardo, su marido bicicletero, le arregla cada vez que se le pincha la rueda o se le sale la cadena. La casa no se ensucia demasiado, ella solo repasa el baño, hace una trapeada general y no mucho más; almuerza todo casero por mi abuela en el comedor iluminado. Hay una enorme ventana que absorbe todos los rayos de sol de la esquina de la cuadra, así mi abuela, Cristina, espía el movimiento de todos los vecinos, luego comparten unos mates y se vuelve a su casa. Esta es la rutina de Alejandra, solo los lunes, miércoles y viernes de 13.00 a 16.00; el resto de la semana no transcurre para ella con la misma tranquilidad. A veces le tocan casas de tres pisos, con escaleras infinitas, a las que les lustra cada escalón. Otras veces le tocan casas que sabiendo que ella va, no gastan su tiempo ni para tirar la cadena del inodoro. Le tocan hogares que le niegan un vaso de agua o que la invitan a la mesa para almorzar, y cuando su horario de trabajo termina, le descuentan el gasto de la comida de su pago total. En estos casos, no hay diálogo ni vínculo alguno, Alejandra es simplemente la señora que limpia que al llegar, lava los platos sucios, los inodoros y los bidés, cambia las sábanas, pone lavarropas, hasta a veces saca a pasear a los perros. Obvio que en otras ocasiones hace las compras, prepara la comida, barre, friega los pisos, limpia los vidrios, la vereda, el patio, y siempre está limpiando. Su paga es por hora, por eso también algunas familias prefieren que evite usar el baño, así no desperdicia tiempo de su horario laboral. Cuando termina su trabajo, le pagan unos pocos pesos que con suerte le alcanzan para comprar algún alimento para la heladera de su casa. Lugar en el que continúa limpiando, cocinando, arreglando, pero nunca descansa. Es paradójico que aquella persona que, para vivir, se encarga de que las casas ajenas reluzcan en cada rincón mientras cada día le cuesta mantener su propio hogar. Con sus manos ásperas como una piedra, sus rodillas cansadas de subir escalón tras escalón, su espalda gacha de sostener camas, prendas de ropa, baldes de agua y con sus ojos enmarcados en dos surcos violáceos que vislumbran su cansancio. Llega a su hogar tratando de no mirar demasiado la grasa acumulada en las hornallas, ni el polvo que reluce en los muebles de algarrobo cuando el sol entra en las mañanas o la cama sin hacer por el fastidio que le genera seguir sacando sábanas. Se supone que debería ser un espacio de descanso, no que deba preocuparse por su heladera que, incluso sin el foco de luz interior, deja a la vista los estantes casi vacíos, con algunas botellas de vidrio cargadas de agua, algunas verduras a punto de pudrirse en la oscuridad de ese artefacto frío y desnudo, e incluso algunas bandejas de comidas caseras hechas por alguna abuela que cuida. Pienso, todavía en el 176, mirando el verde infinito que arropa los paisajes de Campo de Mayo mientras el sol comienza a desaparecer entre las copas de los árboles, en la realidad de aquellas como Alejandra. Quizás por falta de posibilidades; quizás por cuestiones del destino; quizás por priorizar otros asuntos más urgentes en otros momentos de la vida, como tener que maternar las veinticuatro horas de cada día, como en febrero de 1993, cuando tuvo a su primer hijo, Alan; y en el año 2002, cuando tuvo a Franco, el segundo varón; y en 2004, cuando tuvo a Candela. Tres veces que, de alguna manera, tuvo que pausar su vida para darle vida a otras personas, que dependían y demandaban exclusivamente de ella. O simplemente porque es para aquel ámbito de lo privado, desolador y angustiante para lo que esta sociedad nos ha preparado, que ellas gastan su cuerpo entero en un trabajo que las deja a la deriva, salvo algún que otro hogar que con el tiempo se transforma en familia. Trabajar casi sin gozar de derechos laborales, sin vacaciones, sin poder pensar en la posibilidad de viajar a algún destino, y obligarse a ir aunque el cuerpo se desplome. Porque estar enferma implica un día sin dinero para comprar antiinflamatorios para el dolor corporal o comida para cenar, sin importar si trabaja en hogares pequeños, medianos o gigantes. Pienso, cómo el desgaste de un cuerpo les simplifica la vida a tantos hogares, que, despreocupados de la pulcritud de los rincones de la casa, gozan de la comodidad de su sillón perfumado con almohadones pomposos y suaves tras un día desgastante. Pienso en la casa de mi abuela, con cada maceta en su lugar, las alfombras impecables y la cama oliendo a rosas. Ya pasé la plaza de San Miguel, tengo que bajarme y esperar el 440. Por suerte no lo esperé mucho, en diez minutos llegué a la universidad. Al terminar, son las diez menos cuarto de la noche, hace frío, emprendí el camino a mi casa; a las once llegué. Por supuesto que la comida estaba sin hacer, la ropa seguía en la soga, que ya húmeda por el frío de la oscuridad y plagada del olor a humo impregnado en el aire un viernes cualquiera en el conurbano. Tuve que dejar allí los platos del mediodía que seguían en la pileta formando una torre de utensilios con sobras de comida. Mi cama, usurpada por mis perros, seguía destendida.Autores