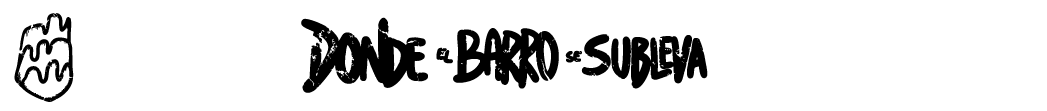Tape rehe ha ko’ágã moõpa? (En camino, ¿y ahora dónde?)
Desde la localidad de Mburucuyá, provincia de Corrientes a la localidad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, con dolor, dejaba la ciudad donde tuvo los últimos recuerdos con su mamá y su papá. Su madre había fallecido por una enfermedad y su padre debía quedarse en su trabajo en el campo. Acompañada de su padrino y con la mentira de que iba a tener la vida de una niña común, Juana Díaz, mi abuela, con siete años, emprendió su viaje. En José C. Paz, vivía su único hermano varón, Ernesto, veinte años mayor. Él ya se había asentado hace rato en la ciudad, tenía su casa y su esposa. Además, Juana tenía otras dos hermanas mayores, ellas también tenían su hogar, su familia y su trabajo. Tristemente, Juana fue abandonada por su padrino al llegar a la ciudad y tuvo que vivir entre las casas de sus hermanos. Siempre sintió que molestaba al ver que ellos parecían tener su vida resuelta. Cuando pienso en los trasfondos que resultan del trabajo, se me viene a la cabeza su imagen y su voz donde el trabajo tenía un rol central, no importa cuán bueno o malo haya sido, con la capacidad de dejar un significado en su persona. Para cada uno de los trabajos que tuvo, guarda un recuerdo. Incluso recuerda con exactitud los nombres de las calles donde se encontraban y a los locales -que ya no están- como escenarios de sus anécdotas en las pausas del trabajo. Siempre agradece a Dios haber conocido la cultura de trabajo desde chica, siente que eso la ayudó en su independización y le daba un rumbo a su vida. Cuando llegó a Buenos Aires, Juana pensaba que iba a tener un mejor hogar en el que vivir, como le habían prometido, pero no fue así. A su ya corta edad, trataba de ayudar lo máximo posible en el hogar. En los años 60, desde los 13 hasta los 18, comenzó a trabajar de niñera en Núñez, en la calle Av. Quinteros. Recuerda las vistas que tenía desde la terraza de las casas hacia la cancha de River Plate. “Si ahora no es linda, imagínate en ese entonces”, comenta Juana, hincha de Boca, de manera provocativa. Vio finalizar la construcción del estadio y recuerda los días de superclásicos: hacía sus viajes con temor a la multitud de borrachos, en donde las peleas y los insultos eran habituales. A sus 18, comenzó a trabajar en Pilar, en la fábrica de L'Oréal. Estaba contenta porque le quedaba relativamente cerca pero, a los pocos meses, un 23 de diciembre, finalizado su contrato, no la volvieron a llamar. Al tiempo, ingresó en una fábrica algodonera en Chacarita, Capital Federal, calles Santo Dumont y Córdoba. Hoy, en esa intersección, ya se monta otro edificio. “Trabajé tres años hasta que no pude más, renuncié por la insalubridad”, cuenta Juana. Su siguiente trabajo fue en la fábrica Bagley, en Constitución. Con seguridad, cuenta que la calle era Montes de Oca 169. Allí permaneció dos años y medio. “Acá me vino otro problema, el viaje y llegar, eran tiempos más difíciles. Me acuerdo que caminando con una compañera, vi un cartel que decía que buscaban operaria en Camea, quedaba en Merlo -rememoraba Juana-, era una fábrica metalúrgica. Fui y quedé, estaba más cerca de mi casa”. Juana agrega que la fábrica, además de pequeña, era insalubre y tuvo que cambiar de ubicación por las quejas de los vecinos sobre el olor a barniz quemado de los envases de plomo y aluminio. A los tres meses de trabajar allí, la fábrica se trasladó a El Palomar, Marconi al 1035. Allí trabajó 6 ó 7 años. Hace poco, en un recorrido, pude ver de cerca la fábrica. Ya no se encuentra en funcionamiento pero guarda sus instalaciones. En cada recorrido -de los 14, contando ida y vuelta- mi abuela repitió la historia de cuando allí conoció a Horacio González, mi abuelo. Horacio era encargado de planta y Juana era operaria. Se pusieron de novios entre charlas y cigarrillos compartidos en sus entretiempos. En ese entonces, mi abuelo, nativo de Entre Ríos, vivía en Boulogne. Juana se mudó con él a su casa y convivió con sus suegros. Con sacrificio, pronto compraron un terreno en José C. Paz y armaron su casa; no fue menor para ella tener por fin su propio hogar. Se casaron y tuvieron a su primer hijo, Marcelo. Luego de unos años, nació Rosalía, su segunda hija Rosalía. A partir de su segunda hija, Juana lloró al despedirse de ese trabajo y se dedicó al trabajo de ama de casa. Al tiempo, nacieron Débora y Ariel. Se las rebuscó entonces para hacer otros trabajos, como cuidar a personas o limpiar casas. En el transcurso de ese tiempo, su esposo había montado una verdulería y un parripollo; ella se encargaba de atender, ver que faltaba, cómo vender, entre otras cosas. Ambos negocios tuvieron su auge pero después decayeron. La casa que con esfuerzo habían comprado la tuvieron que vender en 1986 cuando se mudaron de José C. Paz a las torres del Barrio Fonavi, en Garín. La esperaba su más querido trabajo, a tan sólo pasos de su departamento, en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°2 de Garín. Allí, Juana trabajó orgullosamente 23 años. Nunca había tenido la oportunidad de estudiar y valoraba estar rodeada de un espacio en el que convivía con los valores del respeto y la educación. Algunos fines de semana, me quedaba en su casa y los lunes en los que faltaba al colegio, solía acompañarla a su trabajo. Mi abuela se levantaba temprano en la mañana, tomaba un té con leche e iba con su guardapolvo azul a la Técnica. Siempre la veía sonreír y hacerme chistes pero ella limpiaba y yo podía ver su cansancio y sus dolores. También recuerdo su sorpresa y angustia cuando veía que los estudiantes olvidaban objetos que para ella no podían olvidarse, como libros, diccionarios, calculadoras y camperas. Tampoco entendía cuándo nadie iba a retirarlos. Juana era muy querida entre el director, los docentes y los alumnos. Pasear por el barrio es ser parte de un compás de saludos de exalumnos y madres que, recordándola, la saludan con cariño. Juana trabaja voluntariamente en las torres donde vive, aún cuando en familia le insistimos para que no lo haga: siempre busca algo que falte. Para ella, no es fácil hablar explícitamente del dolor en el rubro y es que se encuentra tan enlazado en su vida que le es imperceptible. Y malo o bueno, no le quedaba otra opción que hacerlo igual. Frente a una vida en la que la carcomía la soledad, el trabajo no se le presentaba como algo disfrutable pero sí como una forma de distraerse de su desamparo. Difícilmente se sumergiría en los relatos dolorosos que al contarlos parece no darse cuenta de ellos: el cansancio como rutina, horarios de madrugada para llegar a tiempo, viajes largos y agotadores, miedos en la ida y vuelta de los recorridos, contextos políticos complejos, el deseo de sueños no cumplidos y la aceleración de su madurez para relacionarse en un mundo que una niña aún no debería conocer. Tiempo después, interminables agotamientos en su rol de madre, preocupaciones por su familia, por llegar a suplir las necesidades básicas y las expensas que conlleva la vida misma. No les resta importancia. Pero, prefiere que permanezcan en el olvido. Mientras, Juana cuenta que si de algo se arrepiente es de no tener el suficiente tiempo para cuidar de sus hijos. Y es que el deber de priorizar que al día siguiente su familia tuviera un plato de comida en su mesa no lo permitió. Es algo que ella no destaca de sí y recrimina de su pasado: hechos de esfuerzo, ciertamente inalcanzables, por tratar de darles una vida mejor que la que tenían. Hablar sobre lo malo para ella es un desafío y, ahondar sobre ello, lo fue para mí. A veces, es preferible quedarse en esos relatos de ensueño que a uno de chico le cuentan, ignorando experiencias de vida que, aunque percibidas, ciertamente resulta mejor no saberlas. Igualmente, sólo puedo saber fragmentos de su memoria que ella decide contarme. Juana refugió a su papá, a quien había perdonado por abandonarla y tenía cáncer de próstata, y a su suegro, que requería de cuidados especiales porque tenía arteriosclerosis. Al no alcanzar la plata en el hogar, fue Marcelo, su hijo mayor, quién empezó a trabajar de chico y no pudo continuar sus estudios. No fue una situación que a ella le gustara, no quería que sus hijos vivieran lo que ella vivió. Marcelo falleció en 2012, a sus 35 años. Dejó el dolor más grande para una madre. Marcelo amaba a su madre y jamás le recriminó algo mientras atravesaba su enfermedad. Todo lo contrario, siempre le agradecía todo lo que hizo por él y sus hermanos. Gracias a él, la familia se sostuvo entonces. Sus hijas pudieron llegar al último año del secundario, su hijo menor lo finalizó. En 2011, a sus 60 años, se jubiló. Sin embargo, el trabajo nunca parece finalizar. En el hogar, siempre hay algo que hacer. * En camino, ¿y ahora dónde? -en Guaraní-Autores:
Autores