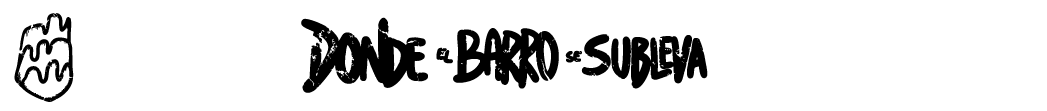Todo lo que no se llama trabajo
Dos mujeres caminan por un patio, la mayor ladea la cabeza para oír mejor, o tal vez para escuchar con más atención. Avanzan juntas, con la sombra proyectada a sus espaldas como un trazo que dibuja una continuidad. Hay en esa escena, apenas esbozada, una densidad, un traspaso, una pedagogía sin aula, sin protocolos ni pizarras. La experiencia, esa que no se estudia, pero se hereda, circula entre ellas. La mayor es Laura, protagonista de una crónica que escribí hace un tiempo. Jubilada, costurera, madre, vecina, "voluntaria". Durante casi tres décadas, ella junto con otras mujeres, han sido las que sostienen el funcionamiento de un centro comunitario en el conurbano bonaerense. No figuran en organigramas, no tienen cargo ni reconocimiento institucional, pero sin ellas nada funcionaría igual. El voluntariado es el trabajo de las personas que sirven a una comunidad o al medio ambiente por decisión propia y libre. Ellas se organizaron por la necesidad de alimentar a sus hijxs y se fueron quedando para cuidar a otrxs. Pero no porque les sobre algo o no tengan necesidad de cobrar por su trabajo, sino porque tampoco encontraron en el mercado laboral un trato digno para sus numerosas y valiosas capacidades. Laura no es una excepción: es un síntoma. Su figura permite pensar el trabajo vulnerado, ese que se hace sin salario o con uno simbólico, sin derechos, sin escalafón, sin horarios. Ese que es imprescindible, pero no se reconoce como tal. El trabajo de cuidado, históricamente relegado a las mujeres, es uno de los pilares invisibles sobre los que se organiza la vida social. Limpiar, cocinar, atender, escuchar, sostener emocionalmente a otrxs, gestionar lo cotidiano, son tareas fundamentales que han sido naturalizadas como "instinto femenino" o "rol maternal". Como si venir con útero implicara automáticamente saber dar la mamadera, consolar a un adolescente, o gestionar la compra de cinco kilos de fideos con el presupuesto de uno. Dicho de otra manera: trabajo doméstico o comunitario, no pago o mal pago, trabajo domesticado. Como el de Cleo, la empleada doméstica en Roma, la película de Alfonso Cuarón, es quien cuida, sostiene, limpia, contiene. Su presencia es tan constante que parece parte del mobiliario, nadie se pregunta qué siente, qué necesita, qué desea. Su trabajo se confunde con el amor, con la lealtad, con el deber. Laura también trabaja desde el afecto, pero no por eso su tarea deja de ser trabajo. Nombrarlo como "vocación", “voluntariado”, "ayuda" es una forma de vaciarlo de valor, de restarle peso. Sin embargo, ahí están, ahí siguen, esas mujeres. Como en esas series en la que la madre es la que recuerda los cumpleaños, detecta las infecciones urinarias antes que el pediatra y encima hornea cupcakes para la feria de ciencias. Pero sin guion, sin corte, sin glamour. Mujeres como las voluntarias del centro hacen todo eso en la vida real, sin aplauso ni capítulo final de temporada. El problema no es que les guste hacerlo, el problema es que se da por hecho y que el afecto se usa como excusa para no pagar. En el caso de Laura, ese trabajo no sólo ocupa sus días, sino que la constituye; su identidad está entramada con el hacer cotidiano que garantiza el bienestar de su comunidad. En su ensayo El traje y la fotografía, John Berger analiza cómo el traje impuesto a los campesinos para retratarlos termina deformando su imagen. El cuerpo sabe que eso no le pertenece. Hay un desfase entre el gesto aprendido y el atuendo ajeno. Laura también tiene un cuerpo que sabe, que aprendió a contener, a derivar, a resolver, sin necesidad de instrucciones. Su saber no está homologado, no se mide en créditos ni en horas cátedra. Es un saber situado, enseñado y aprendido en el hacer. Pero lo que está en juego no es sólo el reconocimiento, sino la posibilidad de imaginar otros modos de valorar. Laura no trabaja sola: es parte de una red de mujeres que, con cuerpo y tiempo, sostienen lo que otrxs descuidan. La cocina, la limpieza, el cuidado, la escucha. Lo feminizado, como dice Silvia Federici, el trabajo que sostiene la vida, pero no se ve porque no genera ganancia, en términos mercantiles claro. Cabe preguntarnos ¿por qué ese trabajo no vale lo mismo que otros? ¿Por qué seguimos sin considerarlo trabajo? Tal vez porque admitirlo implicaría que toda la maquinaria social debería reorganizarse, y esa es una tarea demasiado incómoda. Es más fácil decir que “lo hace porque quiere" y pasar a otra cosa. Mientras tanto, el tema está ahí, en el aire, en los medios. Se sigue debatiendo si las mujeres deben jubilarse por haber gestado, criado y cuidado, se discute si el Estado debería reconocer esos años “en la casa”, como si fueran menos trabajo. Y por otro lado las frases que albergan una gran verdad que se difumina por la repetición de los eslóganes. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Ya lo sabemos muy bien algunxs y a otrxs no les interesa. Pero también se escucha en las conversaciones de feria, en el barrio, en las mamás que todavía dicen: “No trabajo, soy ama de casa”, aunque estén todo el día al pie del cañón. Se escucha en los recortes que caen sin aviso, cuando cierran espacios comunitarios o se interrumpen programas de asistencia, y de nuevo todo recae sobre los mismos hombros. Como si el cuidado fuera un recurso inagotable, como si las mujeres tuvieran un superpoder para sostenerlo todo, siempre, gratis y con una sonrisa. Y ahí está la trampa: disfrazar de vocación lo que es desgaste. Llamar “ayuda” a lo que debería ser derecho. Hacer pasar por elección lo que en realidad es lo único que quedó. Escribir sobre Laura es un intento de devolver visibilidad a ese trabajo. De romper con la naturalización del esfuerzo no reconocido. De cuestionar la trampa de romantizar lo precario. Como Juan José Becerra advierte en La vaca: el problema no es que haya pobreza, sino que la volvamos estética. Que digamos "mirá qué digna", en lugar de preguntarnos por qué tiene que sostener tanto sin recibir nada a cambio. Todo lo que no se llama trabajo, se evidencia en el cuerpo desgastado y el tiempo entregado. Es la desigualdad sostenida con nombres propios, con mate cocido en tazas gastadas, con abrazos improvisados y paciencia infinita. Nombrar ese hacer es una forma de resistencia, pero también de invención. Porque tal vez haya que dejar de esperar que las categorías oficiales lo digan todo y empezar a inventar otras. “Gestión afectiva del territorio”, “memoria comunitaria operativa”, “saberes de subsistencia ampliada”, “trabajo afectivo de base” y por supuesto darles el valor que merecen. ¿Y por qué no “cuidado insurgente”? Cuando sea una verdadera elección sostener a lxs demás sin que te paguen, como una forma de desobediencia.Autores:
Autores