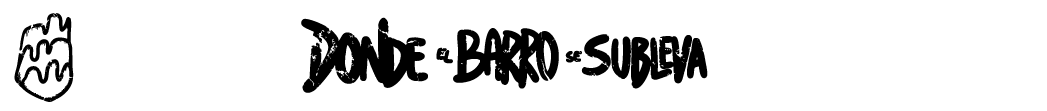Trabajar hasta desaparecer
Angela Martinez Un poncho colgado, un sombrero quieto sobre la pared. No hay nadie en escena, pero el cuerpo está implícito. Esos objetos no descansan: conservan la forma de quien los usa, la carga del oficio. Me recuerdan a mi viejo, que también cuelga así cuando vuelve del campo. No por descanso, sino por desgaste. Mi viejo encontró un trabajo que ama. En el monte, entre animales, lejos del reloj. Podría parecer una elección libre, una vida elegida, pero ese amor no lo salva. El trabajo lo necesita entero: su saber, su cuerpo y su tiempo. Y él se entrega, como si lo justo fuera dar más de lo que tiene. Porque eso hacen los que sostienen oficios vulnerados: entregan el cuerpo sin garantías, se vuelven indispensables y a la vez invisibles. Nadie pregunta cuánto cuesta. Nadie ve lo que se pierde en el esfuerzo diario. Hay algo en esa entrega que me resulta familiar, desde chica. Una vez lo acompañé al campo. Llovía sin pausa, una lluvia gruesa, decidida. Él tenía que cargar unos tractores en un camión. Todo el día ahí, bajo el agua, buscando las maniobras justas para subirlos sin romper nada, sin caerse, sin dañar. Lo miraba y pensaba: “¿Por qué no se rinde?”. Terminó empapado, tiritando, pero no dijo una palabra de más. Como si la única manera de resistir fuera seguir. Como si la voluntad también fuera un músculo entrenado. Yo solo miraba. Pero esa imagen, de ver a alguien agotarse sin ruido, me marcó más que cualquier otra. Ahí entendí que el silencio también se trabaja. Que no es sólo cansancio: es una forma de dignidad. Como si hablar del esfuerzo fuera quitarle valor. Como si doliera menos si no se nombra. Se hereda como se hereda el silencio, y no es sólo una frase, es una transmisión muda, cotidiana, que pasa de cuerpo en cuerpo sin necesidad de ser dicha. El trabajo de mi viejo es de los que se hacen con el cuerpo: torcer alambre, desarmar máquinas, correr vacas, arriar en la noche. Un cuerpo que aprende a hablar en otros lenguajes como los de la fuerza, la destreza, el cansancio. En Martín Fierro, por caso, ese cuerpo también aparece como el gaucho que sufre, que es perseguido, que pelea, que canta para no callarse del todo. El poema no idealiza sino muestra el desgaste como parte de la vida. El mismo que vive mi viejo, pero sin versos que lo registren. En Yellowstone, los vaqueros modernos defienden la tierra como si fuera parte de su organismo. Viven con una entrega parecida a la que yo veo en casa. Cuidan lo que tienen, pero eso que tienen también los consume. No hay gloria, solo aguante. Esa serie me hizo pensar en lo que nunca se muestra del trabajo rural porque no hay romanticismo posible cuando el cuerpo no da más. Que la tierra no siempre devuelve. Que la entrega total también puede ser una forma de desaparición. A veces siento que mi viejo se va borrando. No de un día al otro, pero de a poco. Como si el trabajo lo estuviera desgastando en capas. Como si cada regreso a casa dejara menos de él y más de su ropa mojada, su poncho colgado, su cuerpo en pausa. Como si colgar el abrigo fuera apenas una tregua antes de volver a desaparecer. No es metáfora. Es literal. Se nota en los gestos, en las manos hinchadas, en las rodillas que ya no responden igual. Pero también en lo simbólico: hay una forma de hacerse invisible, como si quienes lo sostienen no importaran más allá de la tarea cumplida. Los oficios como el de mi viejo no tienen días francos asegurados. No hay feriados cuando hay que vacunar animales o sacar un ternero. Aunque el cuerpo se resista, el trabajo no se detiene. Y sin embargo se sigue. ¿Cómo no va a doler verlo? Hoy entiendo que el trabajo no se acaba cuando se deja de hacer. Sigue en la ropa que queda colgada, en el barro que entra con las botas, en las siestas que no alcanzan, en las palabras que no se dicen. Es un trabajo que no descansa. Que exige incluso en la ausencia. Que pide tanto que no siempre devuelve.Autores:
Autores