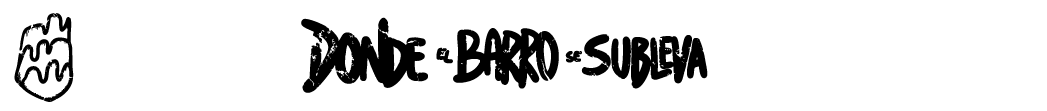Un sistema que no perdona
Una fábrica con máquinas que parecen ruidosas e indispensables; herramientas apoyadas en alguna mesa metálica que se perciben de años, papeles, grasa, y casi puedo leer el peculiar hedor a metales y químicos. Entre todo el desorden típico de un taller industrial, se alcanzan a ver unos trabajadores mirando a la cámara; otros se perciben concentrados haciendo su labor en dichas máquinas, rodeados por ese ensordecedor ruido que se anticipa. En primer plano, se puede llegar a notar la silueta de un hombre sonriente: mi papá, con ese típico gorro celeste y blanco que normalmente se utiliza para alentar a la selección, y con una camiseta de los mismos colores haciendo juego. La toma es borrosa, como si el movimiento del brazo que tomó la foto se hubiera forzado en capturar el momento lo más veloz que pudo, porque el tiempo lo corre y el trabajo no lo esperaría. La escena contiene un carácter informal, común del ambiente laboral obrero, viendo un partido de Argentina. Refleja esa misma pausa dentro de una rutina que agota: un instante que no interrumpe el ritmo de la producción, sino que se cuela en el común acto de identidad o de afecto. Es una captura del trabajo en una fábrica, pero no como lo conocemos. O, en realidad, eso no es de lo que quiero escribir. Esta vez no nos referimos al esfuerzo heroico que hace el hombre promedio argentino, obrero, sino a ese pacto silencioso de hombres encorvados, con años de rutina, que no tienen la opción de dejar de hacerlo porque no se pueden dar la atribución de decir “no puedo más” o “hasta acá es mi límite”. Ellos carecen de límites, son máquinas imparables. ¿No era así? Precisamente, esto viene de la representación del estereotipo del hombre laburador, que tiene que soportar todo y no pedir nada a cambio. Desde chicos se les inculca una cultura de orgullo. Se les enseña que apretar los dientes, tragar, seguir y dar una sonrisa a sus seres queridos es la mejor opción, como si las demás posibilidades del repertorio fueran creadas para hombres débiles. Entonces aparecen estas preguntas inquietantes: ¿Hasta qué punto está bien ese orgullo? ¿No se siente, más bien, como si se encerrara a los obreros en un mandato de silencio? De seguro, más de uno de los trabajadores que se tomaron la foto con mi papá —él incluido— atravesó una situación en la que el cuerpo y la mente le pedían un descanso. Podría ser por estar cansado, roto o enfermo. ¿Y por qué callarlos? En algún momento, el trabajo forzoso típico del sistema capitalista se volvió sinónimo de dignidad, y se borró toda posibilidad de decir que no estaba bien. También se borró el espacio donde el obrero dice que no, y que del otro lado de la línea no lo condenen. Porque si existen unos que se sacrifican en algún lugar, deben haber otros que no lavan ni una olla. El desequilibrio tiene que ocurrir para que el sistema siga de pie. Y si, en lugar de llevar arriba de los hombros la carga del sistema e idolatrar las jaulas que la globalización disfraza de forma elegante, ¿por qué no mantener el derecho a decir “basta” sin culpa? En esta oportunidad, no me interesa llegar a una tesis cerrada, sino abrir una posibilidad: que la lógica simétrica y cruel que sostiene nuestra sociedad se vuelva visible. Mi papá es un claro ejemplo de cómo este sistema puede empujar a la vulnerabilidad y, al mismo tiempo, de cómo esa misma vulnerabilidad revela lo que el capitalismo suele mantener oculto. Porque nadie lo comenta, nadie lo cuestiona; más bien, se esconde tras la fachada de la productividad y el progreso. Su experiencia —cuando habla de las horas extras, del silencio aprendido, del cansancio cotidiano— no es solo una anécdota familiar: es una muestra viva de las narrativas que glorifican el sacrificio del trabajador, pero que, al mismo tiempo, exponen una realidad deshumanizante que viven, todos los días, hombres como mi viejo. Por eso, no se trata simplemente de discutir una distribución equitativa de la riqueza, sino de defender la posibilidad de enfermarse, de agotarse o incluso de aburrirse sin el miedo constante a perderlo todo. La verdadera violencia del sistema aparece cuando ni siquiera eso es posible. En este contexto, el cuerpo y la vida del obrero no tienen margen de error; se espera que funcionen como una máquina, sin pausas ni cuestionamientos. Y cuando falla, no hay red que sostenga: hay reemplazo, hay silencio, hay exclusión. Sin embargo, esta no es solo la historia de mi papá. Él es apenas una microscópica parte de una organización social mucho más grande, donde la explotación se disfraza de mérito, de responsabilidad individual, de “orgullo de clase trabajadora”. Al poner su caso en palabras, no busco romantizar su esfuerzo ni victimizar su figura, sino mostrar cómo una experiencia personal puede evidenciar el funcionamiento profundo de un sistema que nos atraviesa a todos, aunque no siempre lo nombremos. ¿Qué pasaría si existieran espacios donde estos temas —tantas veces convertidos en tabú— pudieran ser abordados con seriedad? Y no me refiero a la visibilización superficial que puede hacer un influencer, un actor o una figura pública, sino a escarbar más a fondo y usar los medios digitales para compartir, desde la voz del mismo obrero, historias reales de trabajo explotado. Así, hombres como Armando, mi viejo, ese que la sociedad no sabe que existe, podrían expresar su agotamiento en las fábricas y hacer visible lo invisible. Eso, quizás, podría animar a otros a levantar su voz. Sé que no es algo que se escuche con frecuencia. Vivimos bombardeados por programas de chimentos que repiten peleas entre famosos por temas absurdos o sin sentido, sin dejar lugar para una reflexión profunda. Promover una cultura en la que el descanso y la salud sean valores fundamentales permitiría resignificar el orgullo del trabajador, no desde el sacrificio, sino desde la defensa de una vida digna. Y es así como la visibilidad de casos específicos de desgaste cotidiano se pueden llegar a convertir en herramientas poderosas para desafiar esta lógica cruel.Autores:
Autores